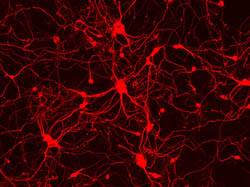Científicos del Instituto J. Craig Venter de EEUU han conseguido que un genoma sintético, creado por ellos mismos mediante síntesis química, controle las funciones de una célula bacteriana. Los investigadores han sustituido el genoma de la bacteria Mycoplasma capricolum por otro sintético con la secuencia del de la especie Mycoplasma mycoides, de tal forma que la primera ha empezado a actuar y auto-replicarse como la segunda. Este avance puede ayudar a resolver problemas energéticos y medioambientales.
“Hemos creado una ‘célula sintética’, ya que está controlada por un genoma ensamblado con fragmentos de ADN sintetizados químicamente”, explica a SINC Daniel Gibson, investigador del Instituto J. Craig Venter de EE UU. Los científicos de esta fundación presentan hoy en la revista Science a la bacteria ‘Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0’, la primera célula controlada por un genoma sintético.
El equipo ya había conseguido, por un lado, sintetizar y copiar químicamente un genoma bacteriano, y por otro, trasplantar el genoma de una bacteria a otra. Lo que han logrado ahora es juntar los dos métodos: primero sintetizar el genoma del microorganismo Mycoplasma mycoides y después trasplantarlo a Mycoplasma capricolum, al que se le extrae el suyo.
El nuevo genoma logró “arrancar” o activar la célula receptora para que produjera proteínas y se auto-replicara como M. mycoides. Surgió así Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0, “que no se puede considerar una nueva especie o subespecie porque es muy similar a la natural”, subraya Gibson. “Como el software del ADN construye su propio hardware, esperamos que las propiedades de las células controladas por el genoma sintético sean las mismas que las que habría si toda la célula se hubiera producido sintéticamente”.
El genoma sintético es una copia del original salvo en 14 genes. El investigador explica que dos se desorganizaron durante el proceso, “pero los otros doce se eliminaron o alteraron intencionadamente, diez de ellos para formar cuatro secuencias que actúan como ‘marcas de agua’ para diferenciar el genoma sintético del natural, y que reemplazan a genes que sabíamos que no eran esenciales para la viabilidad”.
Los científicos se refieren a la célula resultante como ‘sintética’, pero en realidad sólo es sintético el genoma. Gilbson aclara que, aunque el citoplasma de la célula receptora no es sintético, “después de trasplantarla y replicarla en una placa para formar una colonia, la progenie no contendrá ninguna de las proteínas que estaban presentes en la célula receptora original”.
Aplicaciones energéticas y medioambientales
De momento los científicos han tomado como modelo el genoma de M. mycoides, pero en el futuro les gustaría diseñar otros más originales y crear bacterias capaces de realizar tareas específicas para ayudar a resolver problemas como los energéticos, con la producción de combustible, o los medioambientales, mediante microorganismos que limpien ambientes contaminados.
“Hemos aprendido mucho con esta prueba de experimento conceptual y ahora estamos listos para construir diferentes organismos”, señala Gibson. “Por ejemplo, nos gustaría utilizar la información de secuenciación disponible y crear células que puedan producir energía, productos farmacéuticos, compuestos industriales, o que permitan secuestrar el dióxido de carbono”.
Los investigadores también confían en que el método desarrollado ayude a comprender mejor los mecanismos básicos que dirigen toda la vida. “Ya hemos empezado a trabajar con el objetivo final de sintetizar una célula mínima, con sólo la maquinaria necesaria para llevar una vida independiente”, destaca el científico.
“Ahora que somos capaces de sintetizar una célula de un genoma sintético, podemos probar su funcionalidad. Podemos ir reduciendo el genoma sintético y repetir los experimentos en los trasplantes hasta que ya no se puedan eliminar más genes, y el genoma quede tan pequeño como sea posible. Esto nos ayudará a comprender la función de cada gen en una célula y qué ADN se requiere para sostener la forma de vida más simple”, continúa.
En el estudio se apunta que si los métodos descritos se pueden generalizar, “el diseño, la síntesis, el ensamblaje y el trasplante de cromosomas sintéticos ya no será un obstáculo para el progreso de la biología sintética”, y se prevé que los costes de los procedimientos serán cada vez más baratos y automáticos.
Implicaciones éticas
Los autores también hacen referencia en la publicación a las implicaciones éticas de este avance en biología: “Las discusiones éticas relativas a la síntesis de vida las tenemos desde las primera etapas del estudio. Según se vayan extendiendo las aplicaciones de la genómica sintética, anticipamos que este trabajo continuará planteando asuntos filosóficos con implicaciones sociales y éticas. Animamos al dialogo continuo”.
“Cualquier nueva área de la ciencia o la tecnología se puede emplear con fines positivos (en el caso de la genómica sintética: nuevos biocombustibles, nuevas vacunas y medicamentos, agua potable…) o pueden ser utilizados de una manera negativa”, plantea Gibson.
“Desde el primer día del programa de investigación para crear la célula sintética, hace ya casi 15 años, hemos trabajado duro para establecer un diálogo con especialistas en bioética, los gobiernos de EE UU y de otros países, miembros del Congreso, educadores, estudiantes y los medios de comunicación. Esta área de la ciencia se ha analizado en detalle y creemos que tiene un gran potencial para el bien de la sociedad si se usa con prudencia. Tenemos la intención de ser líderes en hacer esto una realidad”, concluye.
Referencia bibliográfica:
Daniel G. Gibson, John I. Glass, Carole Lartigue, Vladimir N. Noskov, Ray-Yuan Chuang, Mikkel A. Algire, Gwynedd A. Benders, Michael G. Montague, Li Ma, Monzia M. Moodie, Chuck Merryman, Sanjay Vashee, Radha Krishnakumar, Nacyra Assad-Garcia, Cynthia Andrews-Pfannkoch, Evgeniya A. Denisova, Lei Young, Zhi-Qing Qi, Thomas H. Segall-Shapiro, Christopher H. Calvey, Prashanth P. Parmar, Clyde A. Hutchison III, Hamilton O. Smith, J. Craig Venter. “Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome”. Science, 21 de mayo de 2010.
Fecha Original: 20 de mayo de 2010
Enlace Original
Escrito por Kanijo Científicos del Instituto J. Craig Venter de EEUU han conseguido que un genoma sintético, creado por ellos mismos mediante síntesis química, controle las funciones de una célula bacteriana. Los investigadores han sustituido el genoma de la bacteria Mycoplasma capricolum por otro sintético con la secuencia del de la especie Mycoplasma mycoides, de tal forma que la primera ha empezado a actuar y auto-replicarse como la segunda. Este avance puede ayudar a resolver problemas energéticos y medioambientales.
“Hemos creado una ‘célula sintética’, ya que está controlada por un genoma ensamblado con fragmentos de ADN sintetizados químicamente”, explica a SINC Daniel Gibson, investigador del Instituto J. Craig Venter de EE UU. Los científicos de esta fundación presentan hoy en la revista Science a la bacteria ‘Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0’, la primera célula controlada por un genoma sintético.
El equipo ya había conseguido, por un lado, sintetizar y copiar químicamente un genoma bacteriano, y por otro, trasplantar el genoma de una bacteria a otra. Lo que han logrado ahora es juntar los dos métodos: primero sintetizar el genoma del microorganismo Mycoplasma mycoides y después trasplantarlo a Mycoplasma capricolum, al que se le extrae el suyo.
El nuevo genoma logró “arrancar” o activar la célula receptora para que produjera proteínas y se auto-replicara como M. mycoides. Surgió así Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0, “que no se puede considerar una nueva especie o subespecie porque es muy similar a la natural”, subraya Gibson. “Como el software del ADN construye su propio hardware, esperamos que las propiedades de las células controladas por el genoma sintético sean las mismas que las que habría si toda la célula se hubiera producido sintéticamente”.
El genoma sintético es una copia del original salvo en 14 genes. El investigador explica que dos se desorganizaron durante el proceso, “pero los otros doce se eliminaron o alteraron intencionadamente, diez de ellos para formar cuatro secuencias que actúan como ‘marcas de agua’ para diferenciar el genoma sintético del natural, y que reemplazan a genes que sabíamos que no eran esenciales para la viabilidad”.
Los científicos se refieren a la célula resultante como ‘sintética’, pero en realidad sólo es sintético el genoma. Gilbson aclara que, aunque el citoplasma de la célula receptora no es sintético, “después de trasplantarla y replicarla en una placa para formar una colonia, la progenie no contendrá ninguna de las proteínas que estaban presentes en la célula receptora original”.
Aplicaciones energéticas y medioambientales
De momento los científicos han tomado como modelo el genoma de M. mycoides, pero en el futuro les gustaría diseñar otros más originales y crear bacterias capaces de realizar tareas específicas para ayudar a resolver problemas como los energéticos, con la producción de combustible, o los medioambientales, mediante microorganismos que limpien ambientes contaminados.
“Hemos aprendido mucho con esta prueba de experimento conceptual y ahora estamos listos para construir diferentes organismos”, señala Gibson. “Por ejemplo, nos gustaría utilizar la información de secuenciación disponible y crear células que puedan producir energía, productos farmacéuticos, compuestos industriales, o que permitan secuestrar el dióxido de carbono”.
Los investigadores también confían en que el método desarrollado ayude a comprender mejor los mecanismos básicos que dirigen toda la vida. “Ya hemos empezado a trabajar con el objetivo final de sintetizar una célula mínima, con sólo la maquinaria necesaria para llevar una vida independiente”, destaca el científico.
“Ahora que somos capaces de sintetizar una célula de un genoma sintético, podemos probar su funcionalidad. Podemos ir reduciendo el genoma sintético y repetir los experimentos en los trasplantes hasta que ya no se puedan eliminar más genes, y el genoma quede tan pequeño como sea posible. Esto nos ayudará a comprender la función de cada gen en una célula y qué ADN se requiere para sostener la forma de vida más simple”, continúa.
En el estudio se apunta que si los métodos descritos se pueden generalizar, “el diseño, la síntesis, el ensamblaje y el trasplante de cromosomas sintéticos ya no será un obstáculo para el progreso de la biología sintética”, y se prevé que los costes de los procedimientos serán cada vez más baratos y automáticos.
Implicaciones éticas
Los autores también hacen referencia en la publicación a las implicaciones éticas de este avance en biología: “Las discusiones éticas relativas a la síntesis de vida las tenemos desde las primera etapas del estudio. Según se vayan extendiendo las aplicaciones de la genómica sintética, anticipamos que este trabajo continuará planteando asuntos filosóficos con implicaciones sociales y éticas. Animamos al dialogo continuo”.
“Cualquier nueva área de la ciencia o la tecnología se puede emplear con fines positivos (en el caso de la genómica sintética: nuevos biocombustibles, nuevas vacunas y medicamentos, agua potable…) o pueden ser utilizados de una manera negativa”, plantea Gibson.
“Desde el primer día del programa de investigación para crear la célula sintética, hace ya casi 15 años, hemos trabajado duro para establecer un diálogo con especialistas en bioética, los gobiernos de EE UU y de otros países, miembros del Congreso, educadores, estudiantes y los medios de comunicación. Esta área de la ciencia se ha analizado en detalle y creemos que tiene un gran potencial para el bien de la sociedad si se usa con prudencia. Tenemos la intención de ser líderes en hacer esto una realidad”, concluye.
Referencia bibliográfica:
Daniel G. Gibson, John I. Glass, Carole Lartigue, Vladimir N. Noskov, Ray-Yuan Chuang, Mikkel A. Algire, Gwynedd A. Benders, Michael G. Montague, Li Ma, Monzia M. Moodie, Chuck Merryman, Sanjay Vashee, Radha Krishnakumar, Nacyra Assad-Garcia, Cynthia Andrews-Pfannkoch, Evgeniya A. Denisova, Lei Young, Zhi-Qing Qi, Thomas H. Segall-Shapiro, Christopher H. Calvey, Prashanth P. Parmar, Clyde A. Hutchison III, Hamilton O. Smith, J. Craig Venter. “Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome”. Science, 21 de mayo de 2010.
Fecha Original: 20 de mayo de 2010
Enlace Original
![Un folículo piloso. (Foto: Rockefeller University) [Img #1350]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_1350.jpg)


 El ejercicio físico puede hacernos perder los kilos de más, pero tiene otros efectos, para la musculatura, que hasta ahora eran esencialmente desconocidos. Una nueva investigación ha desvelado que los ejercicios físicos de resistencia, como correr durante un buen rato, pueden hacernos parecer más jóvenes. La clave es que el ejercicio moviliza a las células madre de nuestros músculos
El ejercicio físico puede hacernos perder los kilos de más, pero tiene otros efectos, para la musculatura, que hasta ahora eran esencialmente desconocidos. Una nueva investigación ha desvelado que los ejercicios físicos de resistencia, como correr durante un buen rato, pueden hacernos parecer más jóvenes. La clave es que el ejercicio moviliza a las células madre de nuestros músculos Una clase de factores de crecimiento que estimulan a las células madre de médula ósea a reparar tejido cardíaco y a revertir ciertos problemas cardiacos, ha sido identificada por un equipo de investigadores en el Centro para la Investigación en Medicina Cardiovascular de la Universidad en Buffalo (Universidad Estatal de Nueva York)
Una clase de factores de crecimiento que estimulan a las células madre de médula ósea a reparar tejido cardíaco y a revertir ciertos problemas cardiacos, ha sido identificada por un equipo de investigadores en el Centro para la Investigación en Medicina Cardiovascular de la Universidad en Buffalo (Universidad Estatal de Nueva York)