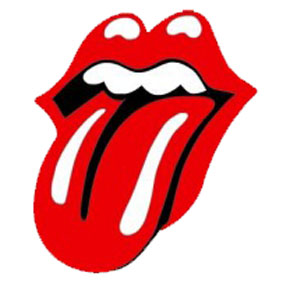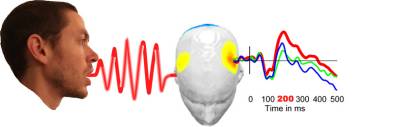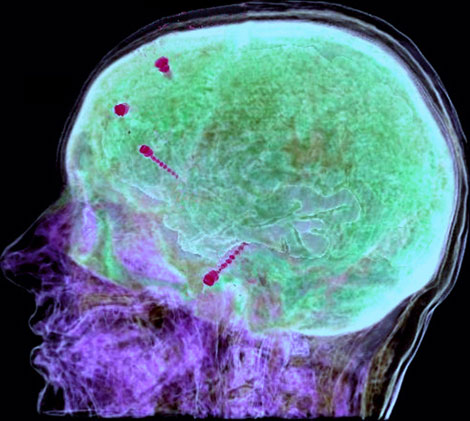Las peligrosas metáforas “supervivencia de los más aptos” y “adaptación” De acuerdo con Moreno Klemming, a Darwin se le ocurrió en las últimas ediciones del “Orígen de las Especies por la Selección Natural” describir el proceso como “supervivencia de los más aptos. En esto siguió los consejos de
Herbert Spencer, un lamarckista impenitente”. Este error implicó la posterior, permanente e intelectualmente inane acusación de que la teoría era una tautología.
Spencer había dado a su definición una concepción de “aptos por su propio esfuerzo”, no por una lotería genética, que era lo que Darwin sugería en su teoría. Así que por utilizar un concepto lamarckista, fue posteriormente criticado por comentaristas que interpretaban erróneamente como tautológico por sus connotaciones lamarckistas (aptitudes adquiridas en vida) una metáfora utilizada por Darwin para describir un proceso basado en aptitudes heredadas.
El término “adaptación” también contiene acepciones no deseadas para una teoría basada en variación aleatoria congénita. Para la mayoría de la gente, adaptarse significa lo que hacemos todos ante circunstancias cambiantes, modificar nuestros hábitos para capear el temporal (vaya, otra metáfora).
Pero la teoría de Darwin no pretende explicar la adaptación a su medio de los organismos como producto de un esfuerzo individual que se transmite, como las fortunas de los nuevos ricos, a sus descendientes, sino como consecuencia de cambios en la composición de las poblaciones en el transcurso de muchas generaciones. La adaptación es adquirida por poblaciones de organismos, y los individuos no juegan ningún papel en su adquisición excepto por su mayor o menor éxito reproductor.
Cuando se intenta explicar a alguna persona no muy versada en evolución el significado de la selección natural, se suelen quedar sólo con lo de adaptación tomada en su acepción normal de cambio de conductas individuales.
Cuando te quieres dar cuenta están explicando la teoría de Lamarck en lugar de la de Darwin. En realidad habría que describir el producto de la selección natural como adecuación paulatina de las poblaciones a los requerimientos ambientales por medio de la reproducción diferencial y de la herencia. Lo que está claro es que o se explica bien el término “adaptación” o los errores de interpretación están servidos.
El lamarckismo encubierto de Darwin La teoría de Lamarck ha tenido generalmente muchos menos problemas de interpretación. Postulaba procesos ortogenéticos desde los organismos más primitivos que surgían por generación espontánea hasta los primates, algo que todo el mundo entiende sin que se lo expliquen (o sea que estamos en la cumbre, por debajo justo de los ángeles). Proponía la herencia de caracteres adquiridos en vida por uso y desuso.
Es conocimiento general que si vas al gimnasio a hacer pesas adquieres unos buenos músculos (uso), pero si te quedas en casa y dejas de hacer ejercicio terminas hecho un enclenque (desuso). Las respuestas al esfuerzo o a su ausencia se deben en realidad a procesos determinados genéticamente por selección previa, pero eso es más difícil de explicar. También se entiende muy bien que si alguien adquiere algo en vida por su propio esfuerzo, tiene todo el derecho del mundo a legárselo a sus herederos (herencia de caracteres adquiridos).
En verdad, la teoría de Lamarck es intuitivamente tan sencilla que su autor sólo tuvo que reunir unas cuantas ideas dispersas que todo el mundo consideraba obvias y darles un enfoque de cambio histórico. La originalidad de Lamarck no es tal, pues su teoría es un cúmulo de obviedades basadas en el sentido común (el sentido común que tanto suele errar en ciencia). La prueba de ello es que a cualquier persona que se le expliquen las bases del lamarckismo las entiende de inmediato, mientras la selección natural es sistemáticamente mal entendida por tirios y troyanos (vaya, otra metáfora).
El contraste entre la cantidad de malentendidos que afecta a la comprensión de la teoría de Darwin y la facilidad para asumir el transformismo lamarckista indica que la idea de la selección natural no es una perogrullada como algunos críticos afirman sino una idea que cuesta entender bien incluso a biólogos avezados. Ello nos lleva a imaginar cual hubiera sido la respuesta de los comentaristas y críticos de su obra si Darwin hubiera definido al proceso de la selección natural como “reproducción diferencial”, en que la modificación temporal de los seres vivos se debe a cambios en las propiedades de los individuos de una población más exitosos en dejar descendencia. La reproducción ha sido siempre bien considerada por la opinión general, y la fertilidad y fecundidad son algo apreciado y admirado en todas las sociedades.
¿Qué hubiera pasado si Darwin hubiera descrito el proceso por el que se producía reproducción diferencial “la obtención diferencial de recursos”? Obtener algo necesario para sobrevivir y reproducirte con éxito no implica en la acepción vulgar que tengas necesariamente que quitárselo a otro tras un combate. Trabajar no es otra cosa que obtener recursos para vivir y reproducirte y el trabajo ha sido siempre bien valorado. ¿Y si hubiera descrito la producción de variación con implicaciones sobre dicha obtención como una lotería en que a algunos les toca el primer premio pero no se discrimina a nadie de antemano? ¿Y si en lugar de emplear “supervivencia de los más aptos” hubiera preferido Darwin utilizar “supervivencia de individuos con mejores propensiones heredadas”?
Las metáforas ocultan la realidad en las relaciones darwinismo - religión Probablemente nos hubiéramos ahorrado todos los debates sobre circularidad lógica de la teoría. El título de su obra podía haber sido “La inducción de cambio biológico por perpetuación diferencial de capacidades reproductoras heredadas, o la preservación de las variedades más exitosas en la obtención de recursos”. Todas las acusaciones moralistas desde cierto sector de la izquierda se convierten en absurdas si se describe la teoría de Darwin sin las clásicas metáforas sobre evolución, selección y lucha por la vida. Las descripciones de los procesos sin metáfora eliminan de un plumazo las negativas connotaciones éticas que la teoría ha tenido para la opinión general por aquello del “triunfo del más fuerte”. Probablemente los “darwinistas sociales” y militaristas de diverso pelaje (vaya, otra metáfora) se hubieran tenido que basar en teorías más afines para sustentar “científicamente” su ideología.
Posiblemente, una adecuada comprensión de lo que Darwin quería decir y no lo que unas metáforas desafortunadas parecían indicar, hubiera servido para evitar los conflictos que en el siglo XIX enconaron las relaciones entre ciencia y religión. El lenguaje metafórico le jugó una mala pasada a Darwin como le ocurrió posteriormente al biólogo
Richard Dawkins con sus “genes egoístas” (los podía haber descrito igualmente como “genes eficaces en transmitirse”, aunque vende menos).
Sospecho que las verdaderas razones para aborrecer la teoría se basan en su falta de apoyo científico a la religión sobre infinita perfectibilidad de la especie humana de la que está imbuida cierta izquierda utópica, ya que no garantiza que se pueda modificar a la especie en la dirección “adecuada” ni que haya un destino inevitable de triunfo tecnológico y dominación del mundo que nos está esperando si nos dedicamos a ello con ahínco lamarckista.
Como señaló
Jacques Monod en relación al rechazo por Engels del segundo principio de la termodinámica: “Porque le parecía atentar a la certidumbre de que el hombre y el pensamiento humano son los productos necesarios de una ascendencia cósmica, Engels negó formalmente el segundo principio”.
Es significativo que lo haga desde la introducción a la Dialéctica de la Naturaleza y que asocie directamente este tema a una predicción cosmológica apasionada por la que promete sino a la especie humana, al menos al “cerebro pensante”, un eterno retorno. Engels también negó, y con el mismo acierto, la selección natural.
Es la falta de apoyo científico de la teoría de Darwin a la necesidad de la aparición del pensamiento humano y de su ascensión hacia una utopía eterna predicada por la izquierda utópica (idea muy similar a la base del cristianismo), la que ha acarreado muchas críticas al darwinismo y ha motivado en parte el éxito de las aproximaciones del
equilibrio intermitente (la selección es irrelevante), simbiogenéticas (cada vez hay más simbiosis hasta culminar en Gaia), lamarckistas (el esfuerzo y la voluntad de cambio determinan su dirección) y vitalistas-complejistas (hay un curioso y “complejo” proceso cósmico en marcha).
Aunque las críticas probablemente hubieran llovido en cualquier caso, su vulgarización y su fácil incorporación al pensamiento general hubieran resultado mucho más difíciles sin las inspiradoras pero malhadadas metáforas empleadas por Darwin. De lo que se deduce que si quieres evitar ser malinterpretado, debes seleccionar con exquisito cuidado las metáforas que empleas para hacer más comprensibles los conceptos. Cualquier posible connotación moral negativa hará mucho menos digeribles las ideas, por muy acertadas que sean.
Desde el punto de vista de las relaciones entre las ciencias y las religiones es de gran importancia tener en cuenta que los humanos nos comunicamos mediante metáforas. Y que el diálogo y el encuentro entre biología y religión sólo será posible desde esta perspectiva.
Leandro Sequeiros es Catedrático de Paleontología, Profesor en la Facultad de Teología de Granada y colaborador de la Cátedra CTR.